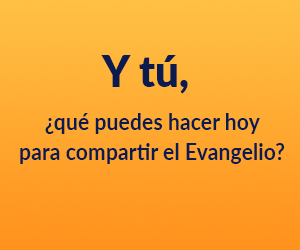Al llegar la Cuaresma y durante la Semana Santa completa, pero espacialmente el Miércoles Santo, los caraqueños acuden a una de las basílicas más emblemáticas: Santa Teresa, en pleno corazón de la ciudad. Así fue desde siempre -y sigue siendo hoy – esta tradición vinculada a la fecha que consiste en la visita expresa a ese hermoso templo, inaugurado el 27 de octubre de 1881.
En la década de 1870, durante una de las presidencias de Antonio Guzmán Blancoéste, en su afán de crear grandes obras aunado a su rechazo a la Iglesia Católica, ordena la demolición de varios templos y conventos católicos, entre los cuales estaba el predecesor -la Iglesia de San Pablo -del que nos ocupa y que lleva el nombre en honor a su esposa, Ana Teresa, que ciertamente era católica practicante. Posteriormente y hasta nuestros días, se la conoce sólo como Basílica de Santa Teresa.
Allí habita el milagroso Nazareno de San Pablo
Pero una historia trágica está asociada a la colonial edificación que alberga a la más importante devoción de todo habitante de Caracas: el milagrosísimo Nazareno de San Pablo. La gente acude en multitud a rezar allí, muchos de ellos, tanto adultos como niños, vestidos de morado Nazareno, en señal de que están pagando alguna promesa. La Iglesia se llena hasta el tope. No cabe un alma más. Se amontonan a las 2 de la mañana momento en que se abren lentamente las puertas del templo para dar entrada al gentío.
El 9 de abril de 1952, como siempre en esta época, el día amaneció luminoso. A las 9:00 de la mañana, como es usual desde la madrugada, los devotos colmaban las naves del templo. Todos buscando acercarse lo más posible a la bellísima figura del Nazareno de San Pablo. No podían siquiera imaginar lo que estaba por ocurrir allí adentro.
La atmósfera estaba saturada de olor a incienso, de velas encendidas y de gente llena de fervor. Los fieles sostenían sus velas, unos muy pegados de los otros, esperando abrirse paso para ponerlas a los pies del Nazareno. El recinto estaba abarrotado.
Trampa fatal
De repente, una voz masculina gritó «¡Fuego!». La muchedumbre pareció no saber qué hacer, pero retumbó un llanto femenino pidiendo a Dios misericordia. Eso bastó para precipitar la tragedia. El terror irracional provocó una tremenda estampida de la multitud buscando una vía de escape. Era tal la cantidad de gente que los sacristanes habían cerrado los portones principales para evitar que siguieran entrando, toda vez que hay misas continuas que permiten a una inmensa cantidad de personas participar, esperando sus turnos.
Pero el reflejo de las miles de velas encendidas dentro de la iglesia hizo pensar que en verdad se trataba de un incendio de magnitud. Inútiles fueron los llamados a la calma pues la gente, presa del miedo, sólo buscaba salir del lugar. Cuentan los testigos que, al encontrar las puertas cerradas, intentaban regresar y eso fue peor pues chocaban entre ellos y se pisaban, causando víctimas, sobre todo en ancianos y niños. Algunos murieron asfixiados, otros aplastados, en medio de una conmoción de gritos y pedidos de auxilio. La gente que esperaba afuera, al escuchar los gritos, también contribuyó al caos protagonizado una huida repentina sin saber muy bien qué ocurría.

Magnitud de la tragedia
Fue después de que se consumara aquél horror, cuando autoridades y prensa pudieron dimensionar la magnitud de la tragedia. Destrozos físicos considerables y, lo peor, docenas de cadáveres de todas las edades, incluso pequeños vistiendo sus trajecitos de nazarenos. Fueron 75 los muertos y 115 resultaron heridos, 23 de ellos menores de edad.
Ante semejante apocalipsis los rumores se desataron. Unos decían que el pánico había sido provocado por activistas políticos en contra del dictador, general Marcos Pérez Jiménez. De hecho, se libró orden de captura para varios de ellos pero pronto quedaron en libertad por falta de pruebas. Otros aseguraban que la culpa la tenían militantes de otras sectas o religiones.
La dictadura culpaba a los líderes opositores y otros asomaban distintas posibilidades, incluyendo la versión oficial de la policía la cual concluyó que una señora rozó con su velo el cirio de otra persona y allí comenzó todo. Pero casi todas las versiones coincidían en que el propósito de aquel agrio grito fue criminal. De hecho, algunos aún lo llaman «el atentado» de Santa Teresa.
Tal vez, la cercanía de sucesos tan dramáticos para la época como el «Bogotazo» colombiano, que acababa de ocurrir, llevó a no pocos a tratar de vincular ese fatal episodio con los siempre largos y oscuros brazos del comunismo internacional.
Una de esas personas fue el adolorido Padre Hortensio Carrillo, el celebrante de aquella misa quien, con el montón de cadáveres apilados ante la puerta de la basílica, lanzó la acusación de que el plan podría tener una procedencia anclada en el comunismo internacional. Lo llamó «una fuerza internacional diabólica que todo el mundo conoce por el dolor que ha causado en el mundo».
Pero jamás se llegó a saber si esas especies tenían algún basamento real. Y menos se pudo identificar nunca a la voz que alertó sobre el fuego dentro del templo, desencadenando así los terribles hechos. Una insensatez que costó la vida a muchos.
Medidas estrictas
A partir de ese momento, muchas precauciones de toman para el ingreso al sagrado recinto. No solo el número de personas es controlado, sino el acceso de velas que hoy no es permitido. Las autoridades están muy pendientes de que a nadie se le ocurra alarmar y la propia curia de Caracas ha sido cautelosa al dirigir eficientemente estas multitudes pues, aún después de esta historia, siguen acudiendo en masa, cada vez mayor, a visitar al Nazareno de San Pablo, la más fervorosa devoción de los caraqueños.
Cada Miércoles Santo se recuerda uno de los sucesos más lamentables y aleccionadores de la historia del siglo XX en Venezuela. Y en el comienzo de la Cuaresma vale la pena volver a tenerla presente.