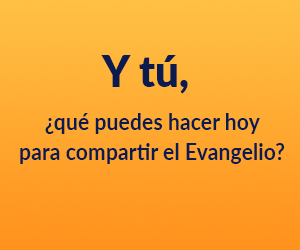Duele el alma al decir adiós a un ser querido. Duelen las distancias impuestas y el alma se queda sola llorando en silencio. El corazón se ensancha o quizá se repliega sobre sí mismo en un gesto de dolor.
¿Qué recordarán de mí cuando me haya ido? ¿Qué recuerdo de aquellos a los que he amado, me han amado, han jalonado mi camino?
El recuerdo es el lazo invisible que me une con los vivos. El recuerdo pegado en la piel, en las manos de los que aman. En las palabras guardadas, en los gritos de esperanza.
Me conmueven las palabras de una hija espiritual de un sacerdote que partió al cielo hace unos días:
“Era prudente, sencillo, alegre, misericordioso. Tenía el don del trato. A todos trataba con el mismo respeto y delicadeza. No importaba la clase social o el nivel económico. Solo una cosa era importante para él: llevar las almas al Santuario, y ser transparente de Cristo, Buen Pastor. Pero con un respeto absoluto hacia la libertad personal. Cumplir la voluntad de Dios con cada uno parecía su norma de vida, pues nunca forzó ninguna situación que fuera en contra de la dignidad de la persona”.
Estas palabras quedan resonando en mi alma. Al final lo que queda es el amor. El amor se compone de palabras y silencios, de gestos respetuosos, de compañía tranquila y calmada.
El amor calma el alma con la delicadeza de una brisa. Y al final, en la ausencia, pocas cosas quedan guardadas en la memoria. Pocas palabras escritas, pocas palabras dichas.
Me quedo pensando en la partida de este sacerdote al que he querido. Que acompañó diferentes momentos de mi camino. No me fijo al partir en alguno de sus talentos. No me detengo en sus virtudes.
Me conmueven sus formas sencillas, esa humildad que retrata a los santos. Era un hombre de Dios, de Cristo. Decía José Antonio Pagola:
“Con Jesús nos empezamos a encontrar cuando comenzamos a confiar en Dios como confiaba Él, cuando nos acercamos a los que sufren como Él se acercaba, cuando miramos a las personas como Él las miraba, cuando nos enfrentamos a la vida y a la muerte con la esperanza con que Él se enfrentó”.
Así vivió él. Así murió. Recuerdo su fortaleza audaz y callada para vivir con paz una enfermedad crónica y luego una mortal. Recuerdo sus silencios y sus gestos.
Alegra mi alma poder hablar bien de un sacerdote que gastó su vida, que derramó su alma, que enterró sus sueños sin esperarse a recoger el fruto. Yo he sido testigo de su amor humilde.
Y hoy ante su partida me quedo mirando el cielo, es tiempo de ascensión, lo recuerdo. Lo veo partir ahora para siempre, no como otras veces, solo por un tiempo.
Siempre duele la partida. Pero hoy mi corazón, entre tristezas y recuerdos llenos de luz, mira tranquilo al cielo. Acaricio fotos antiguas y pienso en la fragilidad de una vida.
Merece la pena vivir y darlo todo. Jesús no quiso pasar de puntillas por la vida de los hombres. Quiso quedarse en cada corazón y echar raíces hondas allí donde nadie pudiera arrancarlas. Se hizo recuerdo constante.
Al final lo que queda es el amor humilde, la sencillez de trato, la libertad y el respeto. Al final lo que vale es amar hasta el extremo, aun olvidando los nombres, sin olvidar nunca cada alma.
Al final lo que importa es cómo vivo mis días sirviendo la vida que se me confía, sin pretender grandes cosas, sin soñar con grandes puestos, ni con grandes logros. Sin querer figurar, sin querer ser valorado. Al final Dios sí me valora.
Me quedo pensando en la muerte, en la ascensión, en la vida entregada, en esos años que merecen la pena. Me quedo pensando en el sí dado un día, en los sueños que se han realizado.
Parece que está mal visto hablar hoy bien de las personas. Quizá por un extraño pudor, o por no despertar envidias. Siempre habrá alguien que me diga que exagero.
Por eso me gusta hoy dedicar estas palabras a un padre, a un hijo, a un hombre, a un niño enamorado de Dios hasta la médula. Sonreír con sus despistes, alegrarme con sus miedos. Y saber que Dios hizo de su alma noble y pura un reflejo de Cristo aquí en la tierra.
Y cuando veo las lágrimas de sus hijos pienso en mis adentros que merece la pena ser de Cristo. Que vale la pena hoy ser sacerdote.
Que tiene sentido entregar la vida amando sin esperar nada. Que da alegría saber que querer a las personas fuerza lentamente esa puerta soñada del cielo.
Pienso hoy en ese sacerdote que murió entregando la vida de forma silenciosa. Con dolores, pero sin quejas. Con su discreción humilde, con su mirada calmada.
Pienso que los años pueden purificar mi alma, también podrían amargarla. En él veo cómo el dolor fue sanando su corazón de niño, acrisolándolo, elevando sus ideales.
Uno parte hacia el cielo tal como ha vivido. Uno asciende entre las nubes liberando suavemente el abrazo de los que ha amado y quieren retenerlo.
Así suele ser siempre con las despedidas. Un adiós que duele dentro del alma. Y una promesa que se me clava hoy dentro del alma. Como decía su hija espiritual:
“Y nos volveremos a ver muy pronto porque en el Cielo no existe ni el tiempo ni el espacio. Y gozaremos junto a usted de todo lo que allí nos espera”.
Sí, hasta muy pronto, cuando nos llegue a todos ese mismo cielo. Y gracias le doy a él que me precedió en el camino. Gracias por su sí sencillo y su alegre fidelidad. Por los pasos que dio siguiendo a su Maestro.
Hoy me quedo mirando al cielo. Su vida me conmueve.

Te puede interesar:
Me está mirando, seguro