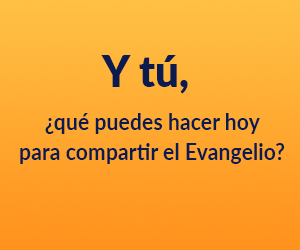Jesús me invita hoy a vivir con un sano sentimiento de culpa. Y pone como modelo ante mí a un pecador público arrepentido. Un publicano entra en el templo y reza con humildad:
“El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: – Oh Dios!, ten compasión de este pecador”.
Un publicano al que muchos desprecian. Él es el modelo, el ejemplo a seguir. Sorprende. Pero es su actitud la que es un ejemplo. Se reconoce débil. Es el camino de la verdadera conversión. Santa Teresita comenta:
“¡Qué apacible alegría pensar que Dios es justo, es decir que tiene en cuenta nuestras debilidades, que conoce perfectamente la fragilidad de nuestra naturaleza! ¿De qué podría tener miedo? El Dios infinitamente justo que se dignó perdonar con tanta bondad todos los pecados del hijo pródigo, ¿no ha de ser justo también conmigo que estoy siempre con Él?”.
Dios me mira con misericordia. Más aún cuando me reconozco frágil y pecador. Es la actitud que quiero tener ante los demás, ante Dios.
¿Me cuesta mucho pedir perdón cuando no he actuado bien? ¿Busco excusas cada vez que me confundo intentando que sean otros los que parezcan culpables?
Mi incapacidad de pedir perdón juega en mi contra. Mi orgullo es una coraza que me enferma. La humillación a la que me lleva mi deficiencia me hace mejor persona. Sólo desde mis heridas y defectos puedo apreciar un amor incondicional. Leía el otro día:
“Por primera vez en mi vida me sentí querido tal y como yo era, con todos y cada uno de mis defectos. Y era Jesucristo quien me amaba así, quien siempre me había amado y estaba escribiendo conmigo una historia maravillosa, donde el sufrimiento cobraba sentido y donde era perdonado de todas mis barbaridades”.
Me siento pecador. Esa experiencia es sanadora, liberadora. No he sido amado por hacerlo todo bien. No puedo. Tengo demasiados límites.
Lo intento y experimento mi debilidad. Me siento culpable. No he estado a la altura esperada. Veo mis faltas. Y sigo soñando con las alturas. No me desespero. Dios cargará conmigo siendo yo pequeño. Hoy escucho:
“El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial”.
Perdonará mis culpas, lavará mis delitos, no tendrá en cuenta mi corazón herido que hiere. Mirará lo bueno que hay en mí. Soñará con lo que puedo llegar a ser. Me lo recuerda:
“Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido”.
Sólo humillándome podré ser enaltecido. Sólo si tomo en cuenta mi naturaleza caída podrá levantarme Dios con su fuerza misericordiosa. No me escandalizo de mi pecado. Comenta el padre José Kentenich:
“Primero, no asombrarnos; segundo, no confundirnos; tercero, no desanimarnos; cuarto, no instalarnos. O sea, no decir, esto forma parte de mi rostro. Existe el peligro de que, como estamos tan impulsados y teñidos por el medio que nos rodea, la conciencia ya no se inquiete, tomamos sin más la opinión pública como lenguaje de la conciencia. Yo vivo en la opinión pública, hago lo mismo. Pasado mañana se me habrá desteñido la fuerza impulsora para la formación individual de la personalidad, la conciencia. Me habré convertido en un hombre masa. Lo positivo: se trata de utilizar también estas pequeñas cosas. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me glorío de mi debilidad”.
Miro mis debilidades y pecados con misericordia. Dios puede construir sobre mi barro. Desde mi humillación seré enaltecido. No me desespero.
Jesús conoce mi alma y yo ante Él me arrodillo. Desde mi pequeñez le suplico que me levante y salve.