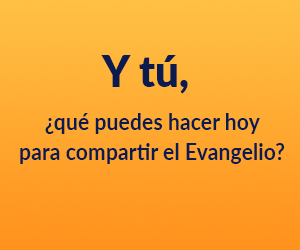Jesús habla a sus discípulos de la cruz, pero ellos no entienden. Quiere que estén preparados. Quiere que sepan que la vida pasa por la cruz.
Ellos no entienden. Es demasiado pronto. Esperan el cielo en la tierra, el éxito por encima de los fracasos. La muerte es el mayor de los fracasos. No lo escuchan. O no lo entienden.
Siempre me sorprende la paciencia de Jesús con los suyos. Vuelve una y otra vez a explicarles sabiendo que son torpes para entender. No comprenden. No saben de qué les habla. Es curioso.
No sé bien qué les diría en aquellos días de milagros, de palabras de vida y comidas llenas de esperanza. No sé cómo se lo diría intentando que comprendieran.
Jesús respeta sus tiempos. No fuerza. No es agresivo. Simplemente les cuenta lo que va a pasar. Ellos no sacan conclusiones.
Creo que en mi vida sucede algo parecido. Jesús quiere que comprenda que no todo van a ser rosas siempre. Que habrá muchas espinas que dolerán en mi alma.
Y habrá noches con estrellas y noches de oscuridad. Noches de amargura y de dolor. Y en esas noches tendré que recordar que ya antes, cuando era joven, intuí que podía ser así algún día.
Llegará el momento en el que me enfrente con el dolor en mi vida, solo ante Dios: “La oscuridad del silencio permita al hombre fijar la mirada en Dios. El silencio es misterio y el misterio más grande, Dios, permanece en silencio”[1].
En el silencio de su misterio, del misterio de mi vida, me enfrentaré con su mirada. Jesús me mirará. No querrá que esté solo. Nunca quiere que me llene de amargura y tristezas.
Jesús camina a mi lado tratando de que entienda lo que Él desea para mi vida. Sabe lo que más me conviene. Yo no suelo pedirle lo que me conviene, sino sólo lo que deseo. El deseo va primero en mi corazón.
Me asusta lo que me conviene. Me suena a educación. Y eso me cuesta. Opto por mis deseos más instintivos. Quizás también los más egoístas. Esos deseos que me llevan a buscarme a mí mismo.
No quiero la tristeza. Evito saber las malas noticias. Prefiero vivir en mi mundo de paz interior, de alegrías constantes. Pero en ocasiones súbitamente llega la tristeza a mi vida y la amargura.
Me pesa el alma. Me turbo. Y en medio de las noches grises busco a Dios exigiéndole respuestas. Le pido que resucite la muerte que habita en mi alma. Que dé luz a la noche que oscurece mi entendimiento.
No es sencillo. Temo refugiarme en mis miedos y angustias. En la tristeza que no me deja soñar.
Decía el padre José Kentenich: “¿Me han arrebatado el optimismo, la alegría y, por culpa de esos golpes de destino que no he parado suficientemente, me encuentro en la mazmorra de la tristeza? San Francisco de Sales, que es en sí tan suave, compara a los hombres que se dejan doblegar de semejante manera por los golpes de la vida con monos que dependen demasiado de la luna”[2].
Desaparecen el optimismo y la sonrisa de mi corazón. Dejo de alegrarme con las pequeñas cosas de la vida. Los golpes de la vida me dejan herido de muerte.
Tal vez no me he preparado para lo inevitable. La vida siempre tiene cruz. La vida tiene enfermedad, fracaso y muerte.
Habrá momentos de grandes milagros y seguimiento de muchos. Jesús también los tuvo. Y vendrán momentos de dolor en los que no seré capaz de levantar la cabeza y seguir luchando.
Siempre creo que no sabré la hondura de mi fe hasta que llegue una gran prueba. Pero no quiero que llegue.
Me siento como esos discípulos que oyen sin escuchar las palabras de Jesús. No quiero hacerme a la idea de que seguir a Cristo es cargar con mi cruz.
Quiero evitar lo que me duele. Quiero vivir con alegría. Que nadie me arrebate la sonrisa, ni el optimismo.
Hay tanto dolor en torno a mí que no quiero dejar de ser para otros un motivo de esperanza. Si yo no sonrío, si yo no creo más allá de la carne, si yo no elevo mi corazón a las alturas, será difícil que haga soñar a los que han perdido los sueños.
Hoy quiero prestar atención a Jesús. Escuchar con mucha paz sus palabras llenas de verdad. Saber que no todo será fácil en el camino. La rosa y las espinas. El verano y el invierno. La luz del día y la noche sin estrellas.
Sé que no tendré siempre razones para sonreír. Y sé que sin sonrisa estoy más feo. Dejo de tener esa luz que viene de lo alto.
Me detengo ante un espejo y espero hasta que brote la sonrisa en mis labios. Sin esa sonrisa no tengo vida.
No quiero que la amargura me vuelva suspicaz y me llene de rabia e ira. No quiero desconfiar de los que me rodean. Y envidiar la sonrisa de los que sonríen.
Quiero aprender a escuchar a Jesús. Intento entender sus palabras llenas de misterio. El hijo del hombre tiene que morir en cruz.
No me cuadra, pero beso ese “será entregado” que me incomoda. No entiendo el sentido del desprecio. Ni por qué unos hombres que habían sido tan amados, acaban entregando a Jesús a una muerte ignominiosa.
No acabo de entender que de una muerte absurda pueda surgir la vida. No lo sé. Pero así es. Lo escucho. Lo creo.
De esa vida que brota del costado abierto vivo yo. Aunque no lo entienda del todo. Sé que soy pobre y por eso sigo confiando. Dios lo sabe todo y me cuida.
[1] Cardenal Robert Sarah, La fuerza del silencio, 84
[2] J. Kentenich, Las fuentes de la alegría sacerdotal