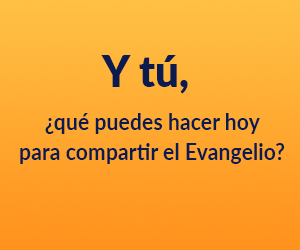La ideología es la traición a la experiencia y su sustitución por el discurso. Como seres humanos tenemos la necesidad y el deseo de comprender, de hacernos cargo de un mundo, el que nos rodea, que es demasiado complejo, cambiante y difícil de asumir. Por eso, para poder entender de lo que hay, nos es preciso elaborar unas categorías que den cuenta de lo real y nos permitan explicarlo, organizarlo y, de esta manera, vivir entre las cosas y en la sociedad. Este hecho en sí no sólo no es pernicioso, sino que una de las características que nos definen y honran como seres humanos es la capacidad de pensar, sopesar, juzgar y clasificar la realidad y, de esta manera, ejercer cierto dominio eficaz sobre ella. El hombre es un “ser racional”, que requiere de la reflexión como modo de existencia, adaptación y transformación del mundo.
Sin embargo, no siempre utilizamos el lenguaje y los esquemas de comprensión para hacernos cargo de lo que tenemos delante. A veces decaemos en esta tensión humana básica para encerrarnos en el seno de un discurso que suplanta lo real, lo simplifica, lo hace más asumible y nos proporciona una engañosa sensación de poseer la verdad. Entonces dejamos de intentar explicar lo que nos pasa tal y como nos es dado y, muy al contrario, utilizamos mecanismos y estructuras de una aparentemente depurada racionalidad para transformar nuestra experiencia según lo que ya conocíamos con antelación. Nos cerramos así a la novedad, al darse propio del mundo, para trajinar por senderos trillados, conocidos y estables. Es un mecanismo de seguridad que se paga al coste de la libertad. Dejamos de ser nosotros mismos, complicados, cambiantes y misteriosos para formar parte de criterios ideológicos abstractos y preñados de violencia, puesto que se imponen a lo que es queriendo que sea lo que no es.
He aquí el efecto de la ideología: renegar del vértigo que produce el don de la existencia a cambio de la certeza equívoca de un engaño manufacturado. Si miramos hacia los lados nos daremos cuenta de que vivimos en una época insoportablemente dominada por los discursos ideológicos, en la que muy pocas personas relucen con la fuerza de su apertura y libertad.
Nadie está a salvo de caer en un modelo de esta índole. Hoy en día, modernos como somos, sobrevaloramos las concepciones universalistas que pretenden proporcionar respuestas para todo y corremos constantemente el riesgo de quedar presos en alguna de estas visiones reductivas. Así olvidamos las preguntas y exigencias humanas que nos abordan en todo momento y que nos presentan el panorama de un cosmos tan ordenado como preñado de misterio.
El cristianismo es un ideal de dimensiones extraordinarias. De hecho, son de tal calado que están muy por encima de lo que siquiera podríamos haber supuesto. Los cristianos, los que hemos encontrado a Cristo en nuestro camino, tenemos la experiencia de una felicidad que escapa a nuestra comprensión, de un gozo que no habíamos siquiera pedido, porque no teníamos la esperanza de que fuera posible. Al mismo tiempo, en nada se nos exime de los sufrimientos y sinsabores de la vida. No me refiero sólo a la enfermedad y a la muerte, propias y ajenas, que intentamos ocultar por ser demasiado abisales, sino también al decaer de las amistades, al alejamiento de los afectos, a la incomprensión, a la injusticia y al dolor. Bien sabemos que ni siquiera a Cristo, pleno hombre y pleno Dios, el Padre le ahorró atravesar tales circunstancias. Él también sufrió, fue traicionado, golpeado y soportó el hedor de la muerte, y no nos prometió que tras él nadie tendría que doblegarse ante los azotes de la común condición, sino que estaría a nuestro lado en la adversidad y aún abrazándonos más allá de la última barrera.
Es difícil sostener una esperanza semejante y, de hecho, solos, apoyándonos únicamente en nuestras pequeñas estampas de carne y hueso, no podemos. Sólo Él, sólo con Él, la vida es vividera para el hombre.
Mas a veces nos falta la fe, la certeza actual de Su Presencia y compañía que permite seguir adelante en los valles oscuros. No es difícil caer en la tentación de fabricarnos nuestra propia salvación, nuestro propio ideal, ceder a la pretensión de convertirnos en dioses, en quienes poseen el don y la capacidad de afirmar, dominar e imponer la verdad.
No nos engañemos. Es el escepticismo lo que convierte nuestra vida de fe en una maquinaria de relojería, perfectamente diseñada y predecible. Creemos saber lo que hay que hacer y lo que no, lo que se debe pensar, cuál es la explicación última y definitiva del universo, en qué consiste el hombre y cuál es su camino y, de esta manera, el cristianismo se nos enquista entre las manos. Lo dejamos de lado para situar en su lugar un férreo moralismo, o un proyecto político, o cualquier otra cosa similar. Escupimos la carne del asado y nos pasamos la vida relamiendo huesos rancios y, cómo no, golpeando con ellos la frente a los demás. Mientras, Cristo no se deja reducir: ni quiere que lo nombremos soberano de este mundo ni podemos obligarle a transformar las piedras en panes. Simplemente se mantiene a las puertas, que le cerramos con centenares de candados no sea que remueva los cimientos de nuestro Palacio de Cristal.
Es preciso que volvamos una y otra vez al Sagrario para agradecer el don de la fe, el don de la vida, esa Gracia que transporta al mundo prendido en sus caderas. Necesitamos regresar a El constantemente: tal vez no seamos grandes santos, es seguro que la magnitud de nuestras proclamas ideológicas son sólo un papel vacío, un protocolo de instrucciones insípido que situamos ante nuestros ojos porque pensamos que la ceguera nos protege de caer, es posible que sintamos cierta silenciosa repugnancia al observar nuestra estela en el espejo; pero podemos aceptar lo que somos, sin resignación e incluso con alegría porque así, tal y como hemos sido hechos, hemos sido hechos para Él, y Él nos va a querer y nos quiere, nos acoge y nos respeta, en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. En todos y cada uno.
Es mentira que el creyente camine por las calles todos los días con la sonrisa puesta, como un hipócrita payaso de feria, y sin duda no puede ofrecer a los demás más que su frágil humanidad. Sin embargo sabe que a través de ella, y no por sus méritos o sus altos ideales o cualidades morales, pasa la única esperanza de los hombres.